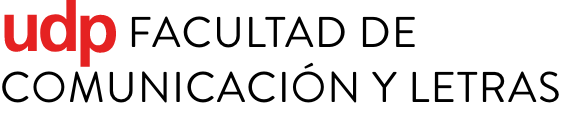Alfredo Sepúlveda - El País (Chile)
18 / 12 / 2023
De imponerse la opción a favor, los chilenos tendrán frente a sí la sexta Constitución desde que el país se transformó en un Estado-nación independiente. De los cinco textos anteriores, solo tres se pueden jactar de haber organizado, efectivamente, la vida política del país, pues estuvieron en vigencia muchas décadas. Son los textos promulgados en 1833, 1925 y 1980. Este último corresponde a la Constitución vigente (la que seguiría en caso de que se imponga la opción en contra), que fue reformada profundamente en 2005.
Todas estas constituciones reflejaron efectivamente un cambio en el régimen político del país. Todas ellas, también, fueron la salida a periodos de violencia revolucionaria extrema: dos de ellos de derecha y uno de izquierda. La de 1833, que consagró un sistema presidencial fuerte, con poderes parecidos a los del antiguo soberano español, fue parida por la guerra civil de 1830. La de 1925 fue la respuesta a una serie de golpes y golpecillos de Estado promovidos por militares jóvenes y que recogían las nuevas demandas de intervención del Estado en la economía, la llamada cuestión social. La de 1980 fue la consagración de las ideas de la dictadura militar que se impuso a sangre y fuego en 1973: un sistema económico de mercados abiertos y abiertísimos, la exclusión de la izquierda marxista y una tutela oficial de las Fuerzas Armadas sobre el sistema democrático. En 1989 se eliminó la exclusión y en 2005, la tutela.
Enfrentamos, los chilenos de 2023, un paradigma raro, si se mira nuestra historia. Es cierto que este larguísimo proceso constituyente que lleva ya cuatro años y una propuesta ya rechazada por la población en 2022, se inició bajo el fuego y la violencia callejera del estallido de 2019, y en eso no hay novedad: en Chile las constituciones aparecen como la ropa pasada por cloro que limpia de sangre los graves enfrentamientos revolucionarios que cambian el régimen político. Pero la verdad es que el impulso por una nueva Constitución estaba presente, aunque en forma minoritaria en la sociedad, de antes, y ya se había expresado en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, quien envió un proyecto de nueva Constitución al Congreso casi en el último día de su mandato. La tesis que recorría esta posición era que la Constitución de 1980 (o 2005), además de ser supuestamente imposible de cambiar (porque permanecían los cerrojos de la dictadura, es decir, los altísimos quórums necesarios para reformas sustantivas) era ilegítima dado su origen dictatorial. Había también un problema evidente: el sistema político no estaba funcionando. Esto debía ser cambiado por un nuevo pacto social democrático. Una asamblea constituyente, no el Congreso, que ya entonces gozaba del discutido mérito de tener aprobaciones ciudadanas inferiores al cinco por ciento, tenía que llevar adelante la tarea.
Nadie se deja sacar una muela si esta no le duele. Cuando el asunto dolió, en 2019, la carta de cambio constitucional surgió como la cirugía máxima que evitaría que la violencia se convirtiera en un baño de sangre tipo Pinochet. Entonces, la clase política identificó a la Constitución como el problema. Y nos embarcamos en este largo proceso que ni siquiera sabemos si terminará hoy.
Esto es a todas luces un fracaso por donde se le mire, antes de que se emita hoy el primer voto. Desde 2019, violencia y pandemia mediante, el país solo se ha ido hacia abajo en todos los índices económicos y sociales, mientras que el odium theologicum se apoderaba de los dos intentos de redacción constitucional que se llevaron a cabo mediante sendas asambleas constituyentes electas por votación popular: la primera controlada por la izquierda radical, la segunda –aunque menos exógena a la tradición chilena– controlada por la derecha radical. Resultado: ni el texto vigente ni el propuesto representarán un pacto social real, amplio y consensuado, que es lo que se buscó desde un principio y lo único que tenía algún sentido. Lo que emerja a partir del lunes será una estocada más de un rival a otro en un feudo de sangre político que ya nadie sabe cómo empezó ni por qué y tampoco a nadie le importa.
Pero, como dice un clásico del lenguaje coloquial chileno, uno ara con los bueyes que tiene. No hay otra clase política fuera de la que ya existe, pero (esto es fundamental) tampoco hay otro pueblo fuera del que hoy habrá votado cinco veces, en dos procesos distintos, para darse una nueva Constitución. Entonces es bastante evidente que la vía democrática para la obtención del pacto social redaccional está agotada. Y lo es también que otros caminos –el populista o el autoritario– son peligrosísimos además de inmorales: son la deriva antidemocrática que ha alcanzado a tantos países.
Acaso el futuro es más simple: consiste en la aceptación de que el pacto social escrito, el vigente o el nuevo, será una Constitución feble. En un acto de realismo extremo, los bueyes deberán saber arar así. No es lo óptimo, pero es lo real. Pienso, empero, que no todo está perdido. En estos años, y pese a todo, Chile se ha sostenido en una tradición democrática no escrita, que implica la preservación de instituciones, hábitos y costumbres (la Presidencia de la República, el bicameralismo, las libertades públicas, el traspaso pacífico del poder) que constituyen una especie de ley común tácita. Tal vez sea la tradición oral y no la escrita, la que nos haga fuertes frente a las amenazas que se nos avecinan.
Por Alfredo Sepúlveda, académico de la Facultad de Comunicación y Letras UDP, en El País (Chile).